Como todos los años en estas fechas, el Gobierno ha enviado su proyecto para reajustar el Ingreso Mínimo Mensual, proponiendo en este caso, un alza del 3%. Como todos los años, dicho proyecto se envía tras un diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores que no llega a acuerdo, lo que implica que la discusión se traslada a Valparaíso mediante la representación que la CUT busca de sus propuestas por parte de algunos parlamentarios. Este año, la central de los trabajadores chilenos propuso un reajuste al alza de un 10% de la cifra fijada actualmente en $165.000
En este contexto salen a la luz las distintas implicancias que tiene este instrumento, consagrado en los art. 42 y 44 del Código del Trabajo. En dicho cuerpo normativo se establece que ningún trabajador o trabajadora podrá recibir un sueldo inferior al Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por un trabajo de jornada completa. Asimismo, gracias a la reforma legal promulgada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, establece que, en caso de remuneraciones que combinen sueldo base y comisiones, el componente de sueldo base no podrá ser inferior al IMM.
Inevitablemente, las miradas sobre esta discusión fluyen desde dos puntos de vista. El primero, relacionado con los niveles de justicia que tiene un salario mínimo determinado como sustento para el trabajador y su familia. En una mirada sistémica, tiene relación con el rol que este instrumento tiene en reducir las enormes diferencias de ingreso y, consecuentemente, de riqueza que los chilenos y chilenas tenemos entre nosotros. El segundo dice relación con la sustentabilidad que tiene el salario como costo para una economía como la nuestra y, en los casos, puntuales, para cada empresa de forma específica. Este argumento, en una perspectiva más global, es la que asume las alzas en el IMM como aumento en los costos de contratación, con consecuencias directas en el crecimiento económico y en la capacidad de generación de empleo. Ambos puntos de vista son correctos y en su contradicción reside la dificultad de esta discusión.
Surge siempre, en este contexto, la pregunta acerca de la incidencia real de la variación del IMM en los salarios de los trabajadores. Al respecto conviene tener a la vista los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones Laborales de la Dirección del Trabajo. En su aplicación más reciente (2008), este estudio arroja que, del total de trabajadores y trabajadoras del país, un 37,8% recibe un salario que es menor al IMM, igual al IMM o equivalente a 1,5 IMM. Estamos entonces, hablando de que un poco más de un tercio de quienes generan la riqueza en Chile reciben remuneraciones cercanas al salario mínimo.
Asimismo, la reforma legal que iguala el salario base al IMM, evitando así la antigua práctica de que los comisionistas “se pagasen a sí mismos” el alza salarial, fijó un “amarre” entre el alza del IMM y el crecimiento de los salarios base para un conjunto de trabajadores que, normalmente tiene ingresos bastante superiores a dicha cifra. Es decir, no estamos ante una discusión académica o de referencia, sino que estamos ante una discusión que afecta directamente los ingresos de un porcentaje significativo de los trabajadores y trabajadoras chilenas.
¿Es entonces, el salario mínimo un instrumento que impacta efectivamente en las remuneraciones en Chile?, La respuesta claramente es sí.
En esta discusión entra en juego, entonces, la concepción misma del trabajo y de sus condiciones en el conjunto de elementos que configuran el bienestar social. ¿Corresponde poner los esfuerzos en una mejora salarial que permita tener trabajadores mejor remunerados? O bien ¿corresponde alivianar la presión salarial como mecanismo que facilite la incorporación de más trabajadores al mercado laboral?
En suma: ¿queremos más o mejores empleos?
No es una pregunta fácil de responder, sin embargo podemos avanzar una opinión en el sentido de que un empleo de mala calidad, con remuneraciones muy bajas no sólo no cumple su rol de ser fuente de bienestar social, sino que genera una serie de externalidades negativas que la sociedad tiene que asumir. En efecto, la mantención de un conjunto de trabajadores y trabajadoras con bajos niveles salariales implica al Estado el tener que asumir una serie de costos relacionados con los subsidios de aquellos servicios básicos como salud, educación, transportes y otros que dichos trabajadores no pueden sufragar con sus ingresos. Sin hablar por cierto de los bonos de todo tipo que han ido poblando nuestra pretendida “red de protección social”
La pregunta siguiente es, entonces, ¿a quién le corresponde financiar el bienestar de dichos trabajadores: a la empresa, que se beneficia de su producción de riqueza, o al Estado?
Esta pregunta, indirectamente ha estado en el debate del concepto que en los últimos años ha condimentado esta discusión, desde que fuera propuesto por Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, cuando habló de la necesidad de establecer un Salario Ético, es decir, de fijar la cifra que permita que una familia pueda vivir dignamente.
Este concepto, reforzado en el último tiempo con el apellido de “familiar” no ha salido del ámbito teórico y discursivo, pero tiene implicancias interesantes en su aplicación práctica, entre los cuales podemos distinguir a lo menos tres.
La primera, y más evidente, es que la sociedad asume que el IMM no alcanza los niveles necesarios para sostener dignamente las necesidades de una familia. Es decir, la mirada de sustentabilidad económica del IMM ha primado sobre la mirada de su sustentabilidad social.
La segunda es que instala necesariamente un debate sobre quién asume la diferencia. Y las respuestas, aún en el ámbito discursivo, tienden a apuntar al Estado. En general, las propuestas sobre salario ético, especialmente desde el debate de la Comisión de Equidad con que la Presidenta Bachelet buscó sistematizar el debate, apuntan al establecimiento de subsidios fiscales que permitan al empleador complementar los ingresos de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Es esta una medida progresiva (es decir que apunta a reducir las brechas de ingreso) o es regresiva (que aumenta dichas brechas)? Es difícil de responder si no tenemos a la vista el panorama completo. Es decir: no sólo cuánta plata pone el fisco, sino la fuente financiamiento de dicho gasto. A riesgo de entrar en terrenos que no manejo demasiado, se puede aventurar que una estructura impositiva que tiene en el IVA una de sus principales fuentes de recaudación, tiende a que dicha medida sea de “redistribución entre los más pobres” y por lo tanto difícilmente progresiva.
La tercera es que, al consolidar el apelativo de “familiar” y entender a ambos perceptores de ingreso (hombre y mujer) como un conjunto, podemos llegar a una mirada que entienda que hay un ingreso principal (IMM) recibido por uno de los perceptores (no hay que ser brujo para entender que será el hombre) y un ingreso complementario, que supla la diferencia entre dicho IMM y el pretendido ingreso ético familiar (podemos apostar a que será el de la mujer). Cómo las distintas propuestas de ingreso ético rondan por los $250.000 pesos, podemos inferir que, más que buscar un IMM para cada trabajador o trabajadora de un hogar, estamos hablando de el establecimiento de un ingreso complementario (con o sin subsidio fiscal). Así, a la brecha salarial podemos terminar agregando una consolidación de la brecha de género.
Ojo, entonces, con esta discusión, especialmente con sus derivadas de política pública. Afecta a más gente de la que pensamos y está más cerca de nuestra realidad que lo que queremos creer.

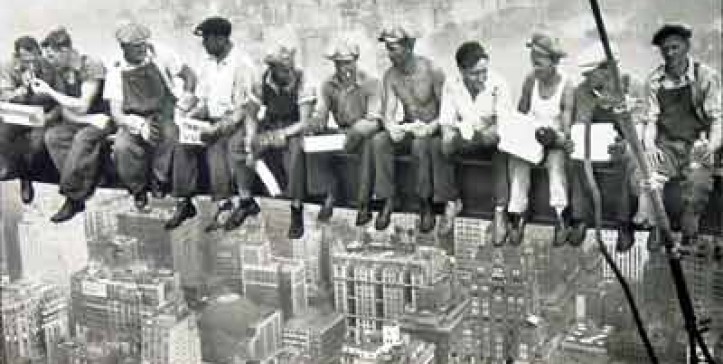

Comentarios
18 de junio
Excelente columna, que abarca en forma seria distintos aspectos del salario mínimo.
Sin embargo, agregaría al debate la legitimidad de los interlocutores: ¿Qué pasa con los trabajadores pymes, cesantes y desempleados? Ellos no son representados por la CUT, que congrega sólo trabajadores de grandes empresas, y constituye un porcentaje poco representativo de los trabajadores chilenos.
Por otra parte, discrepo en la asignación por género que hace el columnista del ingreso porincipal. Hoy día son muchas las jefas de hogar que sostienen sus grupos familiares, sin la ayuda o con escasa ayuda de un hombre. En muchas familias, éste ni siquiera está presente.
+1
18 de junio
My buena columna, ordena el panorama de la discusión actual de un tema sumamente complejo.
No soy economista pero a partir de un análisis básico -utilizando el sentido común- me encontré con la siguiente inquietud: ¿Por qué no cambiamos la fórmula de dar beneficios tributarios o facilidades crediticias a los empresarios, es decir, apoyar la generación de oferta -viéndolo desde una perspectiva de la famosa ley de oferta y demanda- y aplicamos un aumento del sueldo mínimo más allá de lo «éticamente» aceptable apoyando -siguiendo con la misma ley- la generación de demanda?
Si contamos con mayor poder adquisitivo no sólo cubrimos las necesidades básicas, sino que ademas aumentamos la «proporción» de esas necesidades y comenzamos a generar otras nuevas, haciendo presión en el mercado para que genere nuevos entes ofertantes. Esto conlleva a que los dueños de medios de producción deben resolver de alguna manera ese aumento en la demanda, Este aumento debería generar a su vez una necesidad de más mano de obra disminuyendo las tasas de desempleo. Veo a simple vista un círculo virtuoso.
Repito, no soy economista por lo que no manejo todos los argumentos y variables necesarios, ya sea en pro o en contra, de la idea que propongo. Sólo hago un análisis desde la perspectiva un ciudadano común y corriente.
¿Qué dicen los economistas u otros profesionales del área respecto de esto?
0
19 de junio
Muy buena columna Felipe, creo que es importante señalar que en estos 100 días de gobierno de derecha nos hemos podido percatar, los que hoy somos parte de la oposición y aquellos que apoyaron al actual gobierno que las formas en las cuales se relaciona la autoridad con la ciudadanía y los trabajadores por cierto tiene mucho que ver con el como permitimos crecer al país por medio de garantías tributarias a las empresas en forma permanente v/s aumento de impuestos solo transitoriamente, dentro de los goles que nos pueden pasar con motivo de la reconstrucción, también por cierto esta el del salario mínimo, desde el sur de Chile recibe mis saludos.
0
12 de julio
Sueldo mínimo $181.500 (aprox. si se aprueba ajuste):
Costo del metro o transantiago (aprox. y es más creo) 550 por 20 días= 110.00 -181.500=$71.500
A esto le descontamos las cuentas de la luz y el agua (aprox 30.000)
$41.500 quedan para mercaderia e hijos.
Ojalá en esta familia el que trabaje no tengan una enfermedad, pues los beneficios médicos públicos son de muy poca calidad, las Isapres tardan en pagar las licencias
y ASí suma y siguen los inconvenientes por no tener un suelde mayor.
Mientras los manejan el gobierno no piensan(el típico discurso de ver en macro) en estos detalles del DIA a DIA de alguien que gana un Sueldo Mísero (Mínimo)
0
13 de julio
Buena columna, porque invita al debate desde diversas aristas.
Hay un tema esencial que planteas que tiene relación con cómo se financia un sistema de sueldo ético, y cómo se generan mejores empleos.
Estimado Jorge, ante tu primera pregunta, si aplicamos fríamente la oferta y demanda al trabajo, visto como un bien que se tranza, al aplicar un sueldo mínimo X (fijar el precio del trabajo por ley), lo que hacemos es disminuir la demanda por trabajadores no aumentarla, porque si subimos artificialmente el costo un bien x, probablemente, la demanda de por ese bien x disminuya.
En ese sentido, el poder adquisitivo podría estar aumentando de manera artificial y no real, ya que para sustentar esa alza, el Estado probablemente aplicará alzas impositivas para costear tal alza, lo que derivaría en que la capacidad de consumo sea prácticamente la misma. Esa es “la trampa” que conlleva el modelo keynesiano, de aumentar la demanda de manera ficticia.
Ahora bien, y tal como se plantea en el artículo, hay un tema con los impuestos que debe analizarse de manera profunda en el debate. Hay en el sistema tributario muchos impuestos que nos hacen más pobres. En Chile hay impuestos irrisorios aplicados a ciertos bienes, y además muchos que son fácilmente evadidos por quienes manejan subterfugios legales, pero que quienes no los manejan son víctimas de las cargas impositivas.
Y esto no sólo en cuanto consumidores sino también en cuanto pequeños empresarios. Acá lamentablemente el modelo económico es una especie de mutante, porque no es de libre mercado, ni es keynesiano, sino que es una mezcla entre ambos, donde quienes manejan el poder político, favorecen a ciertas corporaciones en desmedro de otros empresarios, pequeños y medianos. Esto se traduce en concentración, oligopolios, poca competencia y altos precios, y por ende dependencia.
Las grandes corporaciones le temen a la libre competencia.
Saludos
0
21 de junio
Cuando la gente defiende el SALARIO MINIMO, pierde visión política de otros temas en los que son ASALTADOS a MANO ARMADA, si pues si consideramos todas las armas puestas en escena estos 2 años para defender cuanto proyecto se ha instalado amenazante a cualquier vecino de cualquier parte….. Pero de todos mejor mirarlos en su conjunto así: http://elquintopoder.cl/video/la-estrategia-de-distraccion-colateral-ambientalista/
0