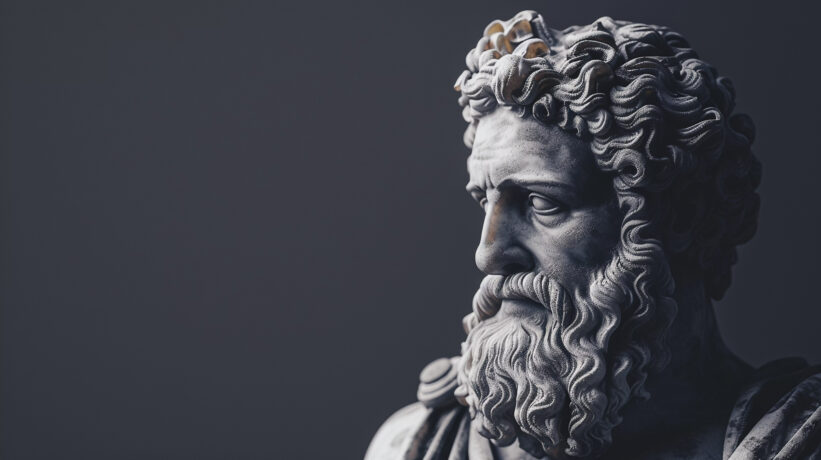
Ayer, en nuestra breve conversación, apareció el asunto “academia-academicismo-confrontación”, y refiriendo la práctica filosófica: estudio, enseñanza, títulos, sueldos, carrera, escrituras-obras, renovación, acontecimientos verdaderamente relevantes (como Ser y tiempo o el Tractatus —más bien considerado desde la posteridad de Wittgenstein— o nuestra La reflexión cotidiana), etc.
En este asunto quisiera aclararme:
No sostengo ninguna postura antiacadémica, aunque propongo varias líneas de consideraciones para enormes transformaciones en el trabajo universitario. Toda negatividad de los “anti” me es muy ajena, desde el libro Estudio del sol.
En esas “críticas” (que resultan algo diferente a críticas), no actúo como alguien muy original ni muy solitario. He escuchado y sigo escuchando varias objeciones fuertes al modo actual dominante del trabajo académico desde algunas personas que son funcionarios docente-académicos.
Desde Marcelo González, en la vecina Facultad de Letras, tercer piso, hasta Álex Espinoza, filósofo de profesión (toda la vida), y adscrito a la Escuela de Psicología y Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Tarapacá, campus Saucache —aunque allí no se hace ningún curso propiamente filosófico (va una foto de mi presentación allá el lunes 26 de agosto de 2025). Podría añadir incluso unas citas de palabras de Mario Góngora, un reconocido historiador-pensador (de estilo “conservador”) chileno, acerca de cierta “universidad petrificada”…
Tal vez la diferencia reside en que, desde hace unos cinco años, estoy “fuera/sin pago” de las universidades. Renunciado y cambiado el lugar de habitación del mundo. Entonces las visito. Como centros culturales, bibliotecas, librerías, juntas de vecinos y bares.
Podría regresar a ellas, aunque es muy poco probable debido a los planes independientes propios que se proyectan hasta 2027…
Además, sin sobrar, no tengo ahora necesidad de ingresos “estables y mensuales”. Ello implica grandes libertades de movimientos, tiempos y pensamientos.
De la academia universitaria institucionalizada-filosófica actual —siglo XXI, tercera década—, la percibo, por ejemplo, como en su gran mayoría conformada por profesores y no filósofos, si seguimos el esquema de mi libro Filosofar o hacer historias de….
Creo que también la llamada “gestión” mantiene a los académicos con contrato constreñidos a toda clase de objetivos, prioridades, tareas y obligaciones, muy poco motivantes para el filosofar —no sea sino para filosofar de sí mismos como “casos” de las racionalizaciones-modernizadoras que nos asolan desde hace un siglo, por casi todo el planeta.
Ya no me quejo. En vez, actúo, intervengo, propongo, insisto, construyo…
Y todo eso “quita tanto tiempo”. Impide tan gravemente a veces el percibir en qué mundo existimos y existiremos. Y un filósofo sin un “real-presente” tiene sólo las del erudito de sí mismo[1].
Otra diferencia que descubro a cada rato en mis encuentros, es que existe mucha queja y sentimientos de desagrado, mientras nadie (o casi) hace algo de verdad para cambiar eso mismo que afecta con tal desagrado.
Me ha sucedido que, desde hace rato, unos tres años, ya no me quejo. En vez, actúo, intervengo, propongo, insisto, construyo o… continuo en la siguiente localidad la siguiente obra…
Lo que ha sucedido este año 2025, y sucederá en noviembre, conmigo y Talca —y el Congreso ACHIF en la Universidad Católica del Maule—, sigue esa “lógica”. Lógica en un sentido más bien hegeliano.
Entiendo por esta “lógica” el movimiento o la deriva inexorable del pensar las cosas en su múltiple cambiar. Y conviene esta palabra solo cuando entendemos a un Hegel intentando hacer el logos-razón “como” otra manera de la misma deriva inexorable y omnipoderosa (“absoluta”). De allí su “superación” de la razón kantiana como culminación de lo moderno, movimiento que no conoce aporías ni contradicciones fuertes…
Dentro y fuera, sin contradicciones. Y siempre moviendo y moviéndose.
La experiencia con el Instituto de Filosofía UC dice: está más abierto, flexible y ocupado en las tareas del filosofar que, por ejemplo, su correspondiente en la Universidad de Chile hoy como institución (también hay académicos “descolgados”). El doctrinarismo expone otra cara del academicismo.
[1][1] Quisiera señalar hacia tres charlas que he escuchado de Carlos Peña, rector de la UDP, Santiago de Chile, destacando un hacer de la mayoría de los filósofos-profesores en las Universidades del continente como funcionarios eruditos. Mientras una minoría elabora en realidades y presentes. Así, José L. Villacañas en España hoy, y H. Arendt en el hemisferio norte en el siglo XX.
 Ver perfil completo
Ver perfil completo
Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad
 Ver perfil completo
Ver perfil completo